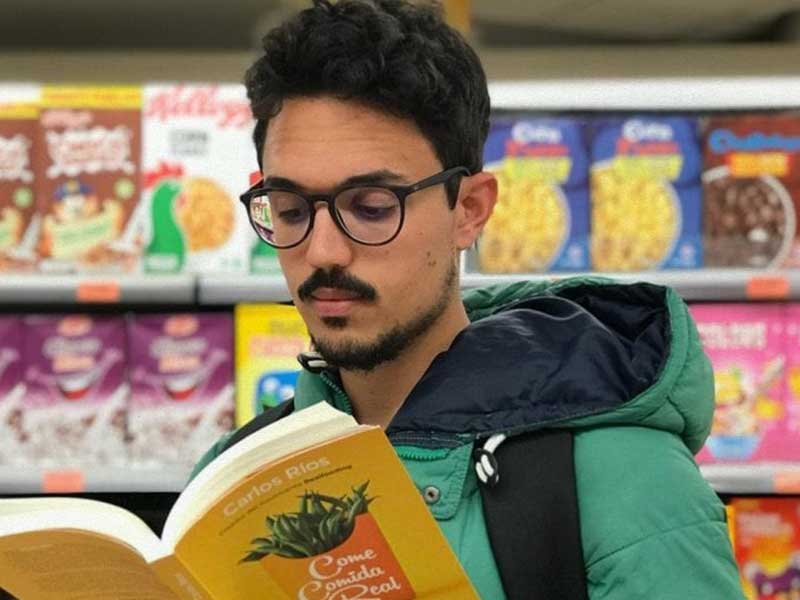El nuevo sistema de valores y prioridades sobre el que nos movemos ha terminado por configurar un modo de vida más extremo, más voraz, más deseable. Fuera de nuestro foco de atención, descuidados y a la sombra, quedaron aquellos aspectos de nuestra vida de los que siempre quisimos desprendernos para poder correr más rápido. Pero es hora de volver a casa.

El dinero hay que gastarlo en experiencias, y no en cosas materiales. Lo dicen hombres jóvenes y lo dicen sonriendo mucho con esos dientes blancos de formas aburridas, lo dicen en la cima de una montaña y con un termo de aluminio en la mano. Son los descubridores de la eficiencia en términos de felicidad de un modo de vida alternativo a aquel que veía en mis padres. Veía a esos hombres en todos los rincones de Internet y recibí sus verdades como una certeza.
Me esforcé mucho en acumular experiencias y formulé mis vivencias bajo una perspectiva que asumí perfecta: cuando no estuviera trabajando tenía que estar sumando recuerdos. Mi visión de la vida se ajustaba cada vez más a un sistema binario y rígido. Ahorraba todo lo posible para poder invertir el dinero en las cosas intangibles, en las cosas que sí valían la pena. Las categoricé mentalmente y les adjudiqué una serie de requisitos que apelaban a la individualidad y al desapego.
¡Vive la verdadera vida! Mi casero quería quedarse con el dinero de mi fianza porque había una mancha en la pared de mi habitación y la novia de mi compañero de piso se quedó a vivir con nosotros y pidió que me fuera a otro sitio. Yo miraba casas rurales en Airbnb y escribía sobre el bienestar de estar soltera mientras ellos celebraban su amor con un plato de pasta al pesto. Las casas rurales que más me gustaban eran las que tenían chimenea y porche, porque así es como soñaba que sería mi casa en un futuro. Tendría chimenea y porche y un burro gris. Mi mejor amiga me escribió para contarme que necesitaba despejarse del trabajo y de sus problemas. Alquilamos juntas una casa en el campo sin chimenea para una noche.
Viajar se convirtió en una especie de purga de todas las emociones negativas contenidas en mi rutina. Le pasó a toda mi generación. El nuevo modo de vida nos parecía un plan aliviador para todos los que habíamos optado por sectores laborales poco mercantilizables, para todos a los nos daba terror la codependencia emocional, para todos los que sufríamos la presión de asumirnos diferentes y teníamos que luchar para que nuestra vida se ajustara a ello. Los gurús que lideran la revelación.
Descubrimos que para tener esa sonrisa se limaban todos los dientes y se les quedaban pequeñitos y afilados como los de un tiburón y luego se ponían unas carillas de porcelana que costaban el triple que nuestros viajes.

Establecimos un nuevo sistema de valores en el que los lujos eran derechos, y los derechos no eran nada. La inaccesibilidad a las necesidades básicas tradicionales, como tener una casa, se compensó sistemáticamente con la pronta accesibilidad a lo que nunca antes había sido tan fácil, como viajar a otro continente. Parecía que estábamos siendo productores y productos de una revolución del modo de vida estándar. Pero lo que pensábamos que era una especie de resistencia antisistema no era más que un acatamiento total a las nuevas normas que el sistema dicta. Las dicta a partir de un discurso individualista, un vuelo por veinte euros, un aval de cinco mil, una oda a la diversión, un piso en alquiler de diez habitaciones.
Nos fuimos fraguando a partir de experiencias externalizadas porque nos dijeron con las bocas muy blancas y zapatillas de trekking que la vida estaba ahí fuera. Y la volcamos toda ahí, afuera. Dentro quedó vacío. Nuestras intimidades fueron precarizadas a cambio de una acumulación de estímulos y relaciones sedantes. Nunca llegó a molestarme la mancha de mi habitación porque nunca sentí que fuera mi casa. No pude y no quise actuar por hacerla mi casa porque jamás podría aquel ser un espacio plenamente seguro, fijo, imperturbable. No pude y no quise actuar por hacerla mi casa porque no consideré que fuera necesario. ¡Vive la verdadera vida! No contaron que parte de ella también era volver de esa montaña, entrar a casa, sentirte en casa.
Visitar el lugar en el que nos criamos se antoja entrar en una especie de limbo temporal en el que adoptamos una capacidad para serenarnos que pensábamos que habíamos perdido. El pasado nostalgizado irrumpe de pronto entre nuestros impulsos enfermizos y constantes por encadenar novedades. Un espacio de pausa, una sensación cálida. Papá y mamá y lo de antes. Es difícil hablar de volver a casa cuando la reivindicación del hogar parece habérsela apropiado un grupo de gente algo rancia y peligrosamente tradicional que busca ese antes. El nuevo imaginario que eleva lo rural y lo familiar se antoja como la renovada propaganda derechista, la evolución natural de las películas en blanco y negro que financiaba el régimen.
Pero volver a casa no significa reivindicar las instituciones clásicas, ni apelar al romanticismo de la familia, ni elevar el sentimiento conformista del hogar clásico y acogedor. Volver a casa significa construir y preservar un espacio abstracto de intimidad y reflexión que se amplía de forma horizontal. No es un retorno a ningún sitio. El hambre de diversión es una huida hacia delante, una huida de nosotros mismos. El hogar es encontrarnos de frente, renunciar a esa fuga.
Sigue toda la información de HIGHXTAR desde Facebook, Twitter o Instagram